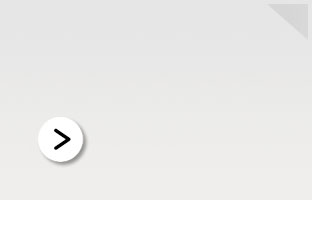Letrero con el nombre del pueblo y el arco detrás.
Barcial de la Loma
La autora relata la visita al pequeño pueblito español de donde sería su abuelo paterno. Un viaje cargado de emoción en busca de las propias raíces.
TEXTOs Y FOTOS. ANA MARÍA ZANCADA.
Se llamaba Juan Antonio Zancada. Era mi abuelito paterno. Lo llamábamos así, con el diminutivo, tal vez comparándolo con el otro abuelo, italiano él, del Friuli, alto, robusto, de grandes, fríos y amenazantes ojos celestes.
Juan Antonio en cambio era menudo, más bien bajo, pero dueño de un espíritu inquieto que lo hacía estar en actividad permanente. Llegó de su Valladolid natal a principios del siglo XX, empujado tal vez por la miseria de su tierra y los sueños tejidos alrededor de los relatos de una América que prometía mucho. Desembarcó en Buenos Aires y de a poco se fue metiendo en el continente. No sé cómo llegó a la provincia de Santa Fe, pero me imagino que buscando lugares donde poder trabajar y comenzar una nueva vida.
Yo tenía menos de diez años y me encantaba escucharlo, con ese acento tan castellano cuando me contaba de su tierra. Pasaba por mi casa paterna, con su valijita de cartón cargada de vidrios de colores con los que fabricaba luego sus mesas y bancos. Los vidrios que prolijamente cortaba y siguiendo una técnica que con el correr del tiempo supe que tenía origen árabe, él habría traído de su tierra.
Ya instalado en una silla baja, que en el idioma doméstico era la “sillita de paja”, tomaba con ganas el vaso de agua fresca que mi madre le tenía preparada. Yo me sentaba en el suelo y le rogaba: “Abuelito, contame cómo hacían el pan y el aceite...”. Y él comenzaba su relato, mientras yo me imaginaba esa vida en tierras ignotas haciendo un lugar en mi corazón para esa pronunciación con marcado acento castizo.
Luego, ya recuperadas sus fuerzas, se incorporaba, sus huesudas manos dejaban el vaso sobre la mesa, tomaba nuevamente la valijita y decía: “Bueno, me voy ya, porque las bisagras se enfrían” y seguía su camino.
Esa imagen, ese recuerdo, esos relatos, quedaron dentro de mi inconsciente, nunca me abandonaron y ahora que yo misma estoy transitando el último tramo de mi viaje, se hicieron más nítidos, abonando la necesidad de retornar tratando de corporizar las imágenes de una lejana niñez.
EN BUSCA DE LAS RAÍCES
Alguien, en algún momento, me habló de Barcial de la Loma, un pequeño pueblito de donde sería mi abuelito español. Ya no queda nadie que pueda corroborarlo. Pero por esos gambitos del destino, la mitad de mi familia ahora ha vuelto a España. Y gracias a la amabilidad de uno de mis yernos, emprendimos el camino hacia la aldea castellana. Para mis nietos fue una aventura divertida. Desde la soleada Andalucía remontamos la península hacia el norte en busca de las raíces. De no ser por el increíble GPS, nunca hubiésemos llegado. Recorrimos cientos de kilómetros hasta encontrar el lugar. Un cartel con el nombre bien claro fue saludado con alborozo cuando ya desesperábamos de su existencia. Era la hora de la siesta y un potente sol destacaba aún más el verde de los campos cultivados que bordeaban un camino que se extendía hasta el infinito. A esta altura, toda la familia ya estaba embargada de la ansiedad del momento. Entramos en el pueblo que parecía deshabitado. Casas bajas, de piedra. Cigüeñas en los techos, ordenando sus nidos. Mientras recorríamos en silencio las calles, me vino a la memoria el poema de Machado: “El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas...”.
Aquí no había armas, simplemente nuestra ansiedad esperando encontrar algún ser humano. Era un pueblo fantasma. Nosotros los intrusos que pretendíamos fabricar un presente. Dimos varias vueltas hasta encontrar, por supuesto, la iglesia, echa en piedra, muy importante con la fecha: 1549. Seguimos el ritual de la foto. Tres generaciones que, a pesar de la soledad y el silencio, tenían mucho que ver con esa tierra. Recorríamos las calles desiertas, temerosos de romper el silencio. Hasta hablábamos despacio dentro del auto.
Finalmente, mi yerno dio con un bar que aparentemente estaba abierto. Entramos. Un hombre de mediana edad, sentado en la barra y una mujer atendiendo.
¿Zancada? No, aquí no hay nadie con ese nombre. Ni siquiera el recuerdo de alguien. La iglesia cerrada. ¿Y el cura? Durmiendo la siesta. No, no es conveniente despertarlo. Entonces sacó un celular que desentonaba abruptamente con el entorno y consultó con otro viejo vecino que tampoco supo darle ningún dato. Nadie ya recuerda ese nombre. “¿Tal vez en el cementerio?”, indagamos. “No, no creo, el viejo cementerio hace años que se levantó y en el nuevo no recuerdo, no creo”.
Agradecimos y salimos en busca del cementerio, allí nomás. Primero vimos los restos de un arco de ladrillos. Luego el camino de tierra, la verja, los pinos, las cruces. Nos bajamos. Comencé a sentir una extraña sensación. Me ví caminando entre las tumbas, contemplando las negras cruces de hierro, miré al cielo, azul, limpio, apenas una brisa movía los infaltables pinos. “Aquí estoy abuelito, ¿viste que finalmente vine? No olvidé todo lo que contaste. Estoy pisando esta querida tierra que tanto amaste y extrañaste”. Levanté la vista. Los pinos se movían con una leve brisa y el sol caía a pleno. Ni una nube.
Salimos en silencio. Cerramos con respeto la reja de entrada. Una enorme tristeza se apoderó de mi corazón. Suspiré profundo, tuve ganas de llorar, no sabía por qué.
Subimos todos al auto, los grandes, los pequeños, esa familia que había comenzado allí, y que ahora se proyectaba otra vez con un nuevo futuro en esa vieja tierra.
Por mi parte cerraba finalmente una puerta que durante muchos años estuvo entreabierta.

Las tres generaciones: con mi hija Julia y mi nieta Abril.