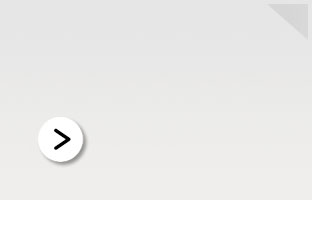Cómo enseñar la historia desde una mirada actual
Docente desde hace 27 años y con dos doctorados en su carrera, María Gabriela Pauli reflexiona aquí sobre la concepción del ser nacional, la pérdida de espacio de las materias de Humanidades en las escuelas, la identidad y la construcción del discurso historiográfico.
TEXTOS. ANA MARÍA ZANCADA. FOTOS. MANUEL FABATÍA.

“Después de los gobiernos militares, ningún gobierno se anima a establecer límites y reglas para no ser tachado de autoritario; una lo ve en las estructuras políticas y en la escuela pasa lo mismo”.
Un encuentro con la Dra. María Gabriela Pauli, joven santafesina dedicada con pasión a la enseñanza, tal vez la única en Santa Fe poseedora de dos doctorados.
- ¿Dónde hiciste tus doctorados?
- El primero, de Educación, en la Universidad Católica; lo terminé en 2011. Allí se editó “Enseñar historia. Enseñar a pensar. Los desafíos de la educación en la escuela secundaria”. Y el doctorado en Historia lo hice en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires.
- De alguna manera las dos líneas se encuentran.
- Sí, pero ahora tengo otros proyectos. Quiero publicar, tengo que hacer los contactos, pero siempre el problema es la financiación y no me interesa publicar en Buenos Aires, quiero hacerlo aquí.
- ¿Sobre qué tema sería?
- Sociedad y Cultura en Santa Fe, entre 1900 y 1905; cierro con la inundación de 1905: el relato periodístico, la mirada desde la elite santafesina, la postura que asume, lo que se espera de los funcionarios, la idea del bien común y otros elementos relacionados con el presente comparando con la última inundación de Santa Fe, la participación de las organizaciones tal vez más que desde el Estado.
- La comparación va a ser interesante.
- Sí, mucho, porque una ve que no siempre fue todo igual. Por ejemplo en el plano político, se observa que hay un deterioro en la figura de la autoridad. Tal vez hay un quiebre después de los gobiernos militares porque, después de eso, ningún gobierno se anima a establecer límites y reglas para no ser tachado de autoritario; se ve en las estructuras políticas y en la escuela pasa lo mismo.
- Pero el ser humano necesita límites.
- Sí, los adolescentes y los niños también, porque el límite es necesario para la convivencia. Es atreverse a tomar decisiones por parte de quienes tienen que hacerlo. El país es como un cuerpo orgánico que tiene que funcionar acorde con cada uno de los poderes que tiene. Hay un contexto internacional que también ha influido porque este ejército de los últimos golpes militares es el ejército que fue a la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor. Hay intencionalidades de otro tipo, eso de definir el enemigo interno no es un proceso sólo de Argentina sino de América: tiene que ver con una política que se gesta en Estados Unidos hacia América Latina.
LA ENSEÑANZA
- ¿Los chicos están interesados en la Historia?
- Sí, les interesa mucho. En Comunicación Social estas cosas interesan mucho. Allí empiezan a encontrar el sentido en mirar un poco hacia atrás para entender estos procesos. Por suerte en esta cátedra de Comunicación, como me acompaña una colega de Geografía que tiene la mirada desde la actualidad, el ir y venir es mucho más fácil.
- ¿Cómo encontrás la formación de los alumnos de Comunicación Social?
- En general llegan con un secundario de contenido bastante empobrecido, con esta cuestión de que todos tienen que aprobar. Pensemos que no es sólo dar Historia, a veces también es un poco de Filosofía y Ciencias Políticas. La escuela que tenemos está pensada para el siglo XIX, con otros objetivos. Es necesario -y cada vez más- que haya un proyecto.
- Actualmente, ¿dónde das cátedra?
- Trabajo en el Instituto Alte. Brown, Instituto Superior de Formación Docente y en el Instituto Castañeda, además del Instituto 12 en la Carrera de Comunicación Social. Integramos un núcleo con la gente de Geografía para abordar la problemática de la realidad social.
- Cuando encarás la enseñanza de la historia, ¿que respuesta tenés?
- ¿En nivel terciario? En los otros institutos estoy en un nivel de profesorado. Allí es distinto porque estudian lo que les gusta, pero en Comunicación Social les resulta complejo. Para colmo es un primer año. Les aclaramos que necesitan ese conocimiento de la realidad y de los procesos que ha traído esta realidad.
- ¿Cómo abordan ellos la historia?
- Es todo un problema. Les resulta difícil, no tienen herramientas para estudiar, no están acostumbrados a leer. Tenemos esa dificultad para que enganchen la dinámica y aprueben los parciales.
LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE
- ¿Cuánto hace que sos docente?
- Hace 27 años. Durante muchos años trabajé en el secundario. Desde el ‘98 estoy en el Profesorado de Historia. Allí es distinto, es otro el interés. Pero hay dificultades en la comprensión de textos porque son generaciones a las que no les gusta leer y te lo dicen explícitamente. Después, con el correr del tiempo van tomando el gusto por la lectura, pero les cuesta el razonamiento histórico, el hábito del estudio que no les crea la escuela. Cuando llegan al nivel terciario no saben cómo estudiar, les cuesta mucho. Hay que apelar a otros recursos.
- Es inconcebible que en un nivel terciario tengas que trabajar en eso.
- Me pasa, por ejemplo, que cuando les pido que hagan un cuadro comparativo les tengo que explicar cómo se hace. O cómo se hace una argumentación. La mayoría no tiene la formación adecuada. Lo que pasa es que desde hace varios años las Humanidades han perdido mucho espacio en las escuelas.
- Volviendo al principio, además de los doctorados, ¿tu vocación sería la docencia?
- Traigo mi vocación desde la escuela primaria. Me gustaban las Ciencias Naturales, pero terminé inclinándome por ésto.
- ¿Influyó tal vez tu papá?
- Mi papá y mi mamá. Ella es profesora de Matemáticas. Pero también me gustaba mucho Literatura; siempre me gustó leer; pero bueno, queda pendiente. En casa la biblioteca estaba repleta de libros de historia, herramientas para que comenzara a meterme en el tema. Mi mamá influyó mucho también en la vocación docente.
- Tengo en mis manos un libro de tu autoría: “Enseñar Historia. Enseñar a pensar. Los desafíos de la Educación en la escuela secundaria”.
- Ese es un libro muy específico, sobre la educación y la forma de encarar la enseñanza. Es la tesis de doctorado.
LA INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD
- ¿Cómo resumirías la actualidad argentina a través de las comparaciones y la asimilación de hechos? ¿Se puede explicar de alguna forma lo que estamos viviendo a través de la decantación, sobre todo de las dos últimas generaciones?
- Esto es bastante personal porque toda apreciación del presente es personal. Es lo que nos distingue a nosotros, los historiadores, de los cronistas. El buen historiador es el que interpreta más allá de sus simpatías, trata de reconstruir lo que pasó; no hace una crónica sino una interpretación. En nuestra historia hemos tenido siempre problemas con la democracia formal, no podemos jugar con los elementos de la democracia como juegan en otros estados.
- ¿Es cuestión de tiempo?
- No sé si es eso. Yo creo que tiene que ver con la democracia liberal que tenemos, que surge con la Revolución Francesa en un proceso histórico. Los funcionalismos de la historia argentina son tan antiguos como ella, no es un problema de la democracia actual sino una característica de la Argentina y de Latinoamérica. De pronto yuxtaponemos una forma de hacer política, que es un poco lo que quisiéramos que fuese, con ciertas prácticas que tienen que ver con nuestra propia historia: el personalismo, una forma todavía un poco caudillesca y que pueden ser o no formas democráticas que permiten expresarnos, sectores populares que en la democracia formal no pueden hacerlo. No puedo hacer un juicio valorativo de mejor o peor pero me parece que cuando se yuxtaponen estas dos lógicas que son tan distintas ocurren este tipo de cuestiones. Como que de pronto el sistema electoral formal no representa un mecanismo real de expresión y participación de los ciudadanos, no es la garantía y se combina con otro tipo de práctica; vemos la impunidad que puede tener el poder, que también es un problema grave.
- ¿Por qué te parece que el pueblo no exige más?
- Porque nos hemos criado así. Tal vez tenemos una visión demasiado peyorativa del pueblo nuestro; nos falta la visión que tenía el europeo, la visión del inmigrante del S. XIX o la generación del ‘80. Yo no comparto esa visión ahora, si uno se educa y se forma en una sociedad donde la pasa mejor el que transgrede y no cumple, lo que está fallando es el sistema de justicia de alguna manera.
- Pero el sistema de justicia está formado por los ciudadanos.
- Si, pero también hay una estructura que posibilita, que favorece este tipo de práctica y eso no es casual. No es que no sabemos o no podemos, lo que sucede es que hay sectores que se benefician de este desorden, está fomentado, está instalado. Hay regiones dependientes de grupos económicos que van más allá del poder político y que de hecho generan golpes de estado; por eso es tan difícil luchar contra la corrupción que, para nosotros, en este momento es estructural. A veces he tenido discusiones con mis alumnos, por ejemplo, sobre el Plan Trabajar. Mis alumnos me decían: “acá la gente no quiere trabajar”. Pero si a uno le dan el Plan Trabajar para que se quede en su casa, díganme, ¿quién quiere trabajar así? El problema es que en otras sociedades no se puede vivir sin trabajar. El sistema no es justo. Este país es muy complejo. Hay un monólogo de Enrique Pinti en Salsa Criolla que nos pinta muy bien, donde dice que ni Dios nos entiende.
- El argentino es, a veces, contradictorio. Habrá influido en el ser nacional, la confluencia de distintas corrientes inmigratorias como las que tuvimos. Es cierto también que, comparados con otros pueblos, somos como recién nacidos.
- Es verdad también que nuestra matriz identitaria fue americana. El proyecto de San Martín, de Bolívar, era americano. La construcción del sentimiento de nación viene a partir de 1853 con la Constitución y la conformación del Estado. Entonces, la identidad nacional fue lo último que hemos ido construyendo. Los procesos inmigratorios también han influido en ello, a fin del siglo XIX, sobre todo en la región del Litoral.
- La historia de los pueblos es compleja, pero apasionante.
- Y también la construcción del discurso historiográfico sobre la Patria. Cuando era chica, el uso de la escarapela, la celebración de las fechas patrias, ser abanderado... En los últimos años lo que nos ha pasado es que los chicos no quieren ser abanderados para no tener que ir fuera de horario a los actos. Teníamos que hacerles firmar un compromiso para que fueran a representar a la escuela aun en días feriados. Se ha perdido la fuerza de los símbolos a través de los cuales uno se sentía representado. Pero me preocupa un poco la mirada peyorativa que tenemos sobre nosotros mismos, los argentinos, e incluso los latinoamericanos. Lo escuchaba a Enrique Dussel, filósofo mendocino. Ha escrito sobre esta cuestión, refiriéndose a la mirada que tenemos sobre nosotros mismos como si lo nuestro fuera un poco de segunda, porque me parece que un pueblo no puede construir sintiéndose menos que ninguno. Por ejemplo: el tango tuvo que triunfar en París, es un despropósito. ¿Por qué necesitamos siempre la aprobación de afuera? Es muy argentino, es muy americano. También es parte de nuestras elites ilustradas, mirando hacia Europa, de Alberdi y Sarmiento. Había que traer inmigrantes de Europa, porque con ellos venía el progreso, y que fuesen del norte de Europa. Esa matriz nos ha quedado muy fuerte. A veces las coyunturas determinan ciertos modelos.
IDENTIDAD Y MODELO
"El buen historiador es el que interpreta mas allá de sus simpatías, trata de reconstruir lo que pasó: no hace una crónica, sino una interpretación”..


“En casa la biblioteca estaba repleta de libros de historia. Mi mamá también influyó mucho en mi vocación docente”.