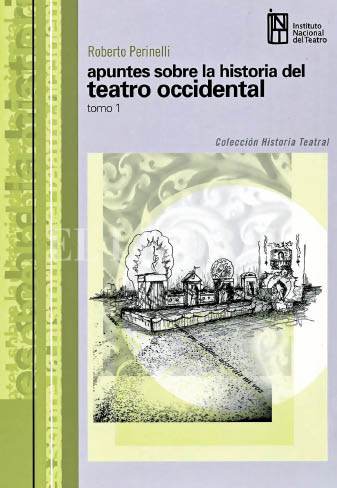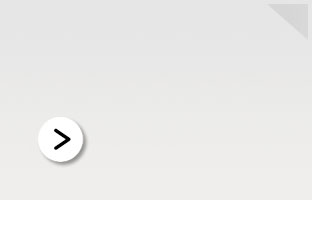Un aporte necesario
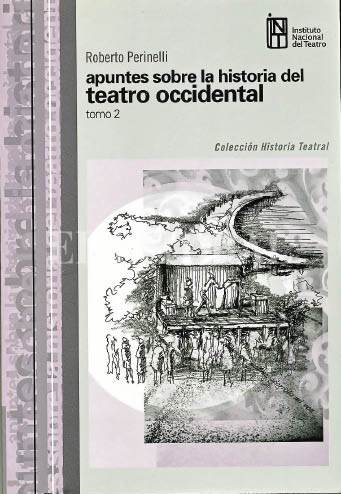
En la introducción de “Apuntes sobre la historia del teatro occidental”, Roberto Perinelli hace hincapié en resaltar que este libro intenta suplir la carencia en la Argentina de textos que tratan la historia del teatro universal. Los títulos prestigiosos que se refieren a la materia y que cargan con firman de incuestionable envergadura -Silvio D’Amico, Gastón Baty y René Chavance, Mardot Berthold, G. N. Boiadzhiev y A. Szhivelégov, Hernán Oliva y Francisco Torres Monreal- hace ya tiempo que dejaron de circular en el mercado editorial de nuestro país. Si la fortuna les juega a favor, los interesados en el tema pueden encontrar algún ejemplar en nuestras fantásticas librerías de viejo. La otra alternativa es, por supuesto, la consulta en bibliotecas.
Resulta extraño que en un país tan desarrollado en el campo de la educación teatral, con innumerables centros de formación que suman una enorme cantidad de alumnos y profesores, se sufra esta falta de instrumentos de indagación para un tema que juzgamos de importancia, toda vez que, nosotros entendemos, todo estudiante que se propone dedicarse al arte escénico debe asumir la elemental obligación de estar bien enterado de la herencia que lo precede. Esta es una premisa de sencilla constatación. Son muchos los artistas, destacados en cualquier quehacer, que no ocultan la información es tomada como fuente de inspiración, como reflejo de aspiraciones artísticas propias. Salvador Dalí admiraba a Velázquez; Juan Carlos Onetti al norteamericano William Faulkner; y Astor Piazzola a los contemporáneos Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobbi, a quienes juzgaba grandes músicos, adelantados a su época. Hemingway fue más rotundo, dijo algo como esto: “Todos tenemos un padre, y el que diga que no es así es un hijo de puta”.
Entendemos, entonces, que con la publicación de este libro estamos haciendo un aporte necesario que cuenta como destinatario implícito a todo desde que Christopher Cellarius los estableció en el siglo XVII: edad antigua o clásica (Grecia y Roma), ciclo medieval, época barroca y renacentista, y período contemporáneo. Los límites de comienzo y fin de cada uno están puntualizados en el libro, con el agregado, incluso, de las opiniones que dan fecha diferente a los mismos hechos. Insistimos en que la aceptación de la fórmula de Cellarius responde a razones de comodidad, esta fragmentación es una gran ayuda para la exposición didáctica, pero también porque se trata de conceptos muy arraigados en el imaginario del alumno; romper con ellos significaría la aplicación de un nuevo patrón histórico, poco conocido y con seguridad novedoso para él, lo que operaría con efectos más desestabilizadores. Que didácticos.
Admitimos, cómo no hacerlo, que la razón asiste a aquellos que opinan que la historia no admite segmentaciones, que es un continuo, un proceso sin quiebres sino con puntos de inflexión que producen modificaciones que ya habían sido anunciados por sucesos anteriores: Carlomagno y su idea de reconstrucción del Imperio Romano, un importante cambio de rumbo de la historia, es consecuencia de las victorias de su padre, Pipino el Breve, sobre los lombardos. De no haber ocurrido esto, no habría ocurrido aquellos, o lo habría sido de una forma diferente. Hicimos hincapié, explícito e implícito, que en el gran teatro de occidente se encuentran las bases que dieron origen a nuestra escena. Con este interés, el de vincular nuestro teatro con esas fuentes, hemos recalcado, en algunos puntos del relato, los signos evidentes de lo que hemos recogido como herencia, indicando qué aspectos del fenómeno teatral de tal o cual país se han repetido, a veces con matices y en otras como réplicas, en el nuestro. Asimismo, cuando la oportunidad se nos presentó propicia, hemos desviado el curso del relato para referirnos a cuestiones del pasado que nos remiten al presente, una manera de certificar que es imposible borrar de la actualidad escénica contemporánea los rastros de todo el teatro que se ha hecho en el mundo occidental.
Con el mismo acecho de la oportunidad, volcamos opiniones propias entre un cúmulo de criterios ajenos que, a veces, en función de su gran cantidad y disparidad, sufrieron nuestra selección. Para los temas más controvertidos hemos escogido no todas las opiniones, propósito inalcanzable y además inútil, sino algunas pocas que circulan alrededor de un criterio común y otras, también pocas, que se ubican en el otro extremo de esas opiniones. No desatendimos, en la medida de lo posible, las posiciones intermedias, equidistantes de los extremos y que, con frecuencia, son las que aplican mayor tino. El lector podrá discernir entre tanta posición y sumar la propia, apoyada en la lectura de textos y documentos que le suministramos en la amplia bibliografía...
Tómese nota del término teatrista. Será el utilizado a lo largo de estos apuntes por considerar que es el que mejor identifica a los profesionales del teatro de todos los tiempos, que si bien destacan y progresan en un rubro preciso, por lo general se involucran en todo el proceso de la puesta en escena. Teatristas fueron los griegos, lo fue Lope de Vega y lo son los tantos que, contemporáneamente, animan el teatro de Buenos Aires. Esta histórica multifunción del hombre de teatro se explica con un solo ejemplo, el de Moliere, que no obstante fantástico poeta, creador de la comedia moderna, fue asimismo eficiente director de compañía, empresario perspicaz y gran actor cómico.