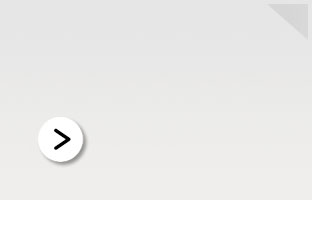Al margen de la crónica
Que (a la calle) vuelvan los lentos
Bastón en mano, andar vacilante, seguro que con más de 70 años, una esquina complicada con vehículos que doblan hacia la izquierda apenas el semáforo inhabilita el cruce de este a oeste, con el semblante cansado, como si no tuviera ningún apuro ni otra cosa que hacer más que aguardar que los autos le den permiso, como si no le dolieran las piernas, ni se le dificultara el paso, el hombre espera paciente. Finalmente se anima, lo intenta y lo logra, despacio, concentrado, con el mayor apuro que le permiten los huesos. Cuando está a punto de alcanzar la otra vereda, el bocinazo lo intimida y le recuerda que hubiese tenido que aguardar un rato más, todo el que sea necesario para no interferir con el veloz, impiadoso paso de quienes decidieron transformar en autopista la céntrica calle.
En otra esquina la mujer acomoda al niño en el coche, y lo baja -sin el auxilio de una mínima rampa que haga menos brusca la maniobra- a la calle. Allí se queda esperando a que le den paso o a que la vean siquiera, porque parar nadie para. Se hace un blanco y cruza rápido con el miedo atragantado y anticipando la maniobra que tendrá que repetir sin vacilaciones en la otra esquina, que tampoco tiene rampa.
A los chicos no se les permite jugar fuera de casa solos. Una reja pone el límite y define la ecuación entre (imaginaria) seguridad con encierro o libertad con riesgos, que son tantos como fantasmas se tengan, pero que frecuentemente se corporizan sobre cuatro ruedas.
Buenos reflejos, buen estado físico, algo de estrategia, mucho de suerte, parecen ser los atributos necesarios para practicar un deporte, pero en muchas ciudades parecen cualidades indispensables para salir a las calles, que “parecen construidas para recorrerlas y no para cruzarlas”, como proclama el pedagogo italiano Francesco Tonucci.
Es que al final y a riesgo de sonar exagerado parece ser que la única forma de cruzar la calle es en auto.