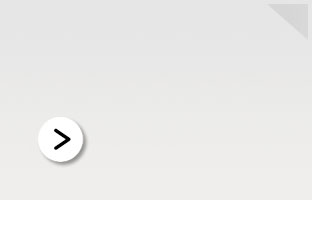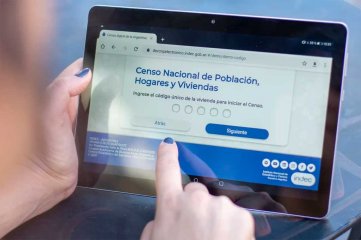El Litoral | Área Metropolitana
Entrevista con Marisa Graham, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes
Ni microviolencias ni abusos: "Hay que animarse a romper el silencio"
Abogada y con amplísima trayectoria en temas de familia, niñez y adolescencia, apela a la responsabilidad del mundo adulto a la hora de resguardar los derechos de chicos y chicas. Un repaso por la agenda que debió "refocalizar" con la pandemia pero que sigue teniendo como objetivo desarmar las inequidades.
"Necesitamos que se rompa el silencio porque en la mayoría de los casos se sabe lo que sucede en los pueblos, los parajes, las grandes ciudades, un edificio. Pero hay una cultura del ´no te metas´". Crédito: Archivo El Litoral
"Esta tarde estoy medio libre tipo 17", responde Marisa Graham al pedido de una entrevista que se viene madurando desde hace tiempo, meses, cuando asumió como Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una figura creada en 2005 y vacante desde entonces hasta fines de febrero, cuando el Senado nacional avaló su designación en la última sesión extraordinaria de la Cámara alta.
Fue un mes antes de la pandemia y el plazo le otorgó el tiempo justo para terminar de definir el diagrama y el plan de acción del flamante organismo. Un plan que no cambió en el contexto de pandemia sino que se "refocalizó", como ella misma dirá en un alto de su tarea que por estos meses se desarrolla, como para tantas y tantos, con el soporte de la virtualidad.
"El teletrabajo es insano totalmente, a mi no me vuelven a enganchar, salvo en la próxima pandemia", dice y se ríe (y contagia) desde el otro lado de la línea, como para aflojarse un poco y entrar, con ese comentario, a fondo en la nota.
- Hablamos de la virtualidad para quienes estamos trabajando, organizando encuentros, capacitaciones. ¿Cómo será la educación en la virtualidad? ¿Qué quedará de la educación virtual?
- La verdad es que lo primero que habría que señalar es que lo que sucede, sucede; es mundial e inevitable. Al contrario de lo que piensa mucha gente, sabemos que lo primero que hizo la humanidad fue cuidar a los niños. Después nos enteramos de que esta pandemia o esta peste como se han llamado de manera usual a estas enfermedades a lo largo de la historia, no ataca primero a los niños como sí lo hicieron todas las anteriores. Con la peste negra, la fiebre amarilla, la fiebre española las más perjudicadas eran las personas recién nacidas. Esta pandemia no afecta a los más chiquitos pero eso no quiere decir que no se enfermen y, cuando eso ocurre, tienen síntomas leves o son asintomáticos. Pero tampoco es razonable que hagamos pasar a un niño por la enfermedad.
Por otro lado, tampoco queda claro qué secuelas podía tener esta enfermedad. Entonces, hay que seguir cuidando a los niños y lo mejor es que tengan el menor contacto posible con quienes no viven con ellos.
- Si los niños y las niñas son menos propensos a enfermarse por Covid, ¿este contexto los puede enfermar de otras cosas?
- Precisamente tenemos en las redes una campaña que hicimos junto al canal Pakapaka por el tema de las vacunas. Las familias dejaron de cumplir con el calendario de vacunas por temor a contagiarse, ellos y los niños. Por esa razón hay una cifra importante, que algunos ubican en el 30 % menos, otros dicen más, de chicos y chicas que no reciben las vacunas. Por lo cual no se van a contagiar (de Covid) pero tenemos que tener cuidado de no volver a tener brotes de rubeola, sarampión o enfermedades que ya están superadas por la vacuna. Estamos diciendo a las familias, y antes nos aseguramos de que fuera así, que los vacunatorios en la Argentina están habilitados y hay sectores que son nada más para que los niños vayan a cumplir con el plan de vacunación sin correr ningún riesgo de contagiarse por Covid; ni ellos ni los adultos.
En cuanto a las enfermedades de tipo emocionales o trastornos de tipo psicológico de los que se habla mucho, me parece que hay una suerte de exageración. Hay que pensar, y no es un dato menor, que los niños son personas, no aparatos ni marcianos que vienen de otro mundo; por lo cual les suceden las mismas cosas que al resto de la humanidad. Sí hay que tener en cuenta que por el solo hecho de ser niños y niñas, y así lo dicen los tratados de Derechos Humanos, merecen una protección especial por parte del mundo adulto teniendo en cuenta que les pasa lo mismo que al resto de las personas: se cansan, están tristes, extrañan, a veces están fastidiosos. Todo esto si están en un contexto familiar sano, que está padeciendo la pandemia pero no más que la pandemia. Pero no hablaría de la depresión que si es una enfermedad. La tristeza, el extrañamiento no son una enfermedad. Tener ciertos temores a algunas cosas más que a otras en algún momento no es una enfermedad. La depresión si lo es y no hay ningún estudio serio en la Argentina y en el mundo que indiquen que hay mayor depresión (infantil).
Sin embargo, en general la gente confunde y dice: "está triste, está deprimido". Y no, la tristeza es un sentimiento pero no una patología; la depresión es una patología. Si está triste hay que explicarle cuál es la situación y la responsabilidad del mundo adulto es transmitirle, en la medida de lo posible, seguridad y tranquilidad.

La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada en 2005, pero recién fue ocupada a fines de febrero de este año, cuando el Senado aprobó el pliego de Marisa Graham y ella juró para el cargo. Foto: Archivo El Litoral
- ¿Qué pasa en aquellos hogares donde hay situaciones de violencia o abuso que los chicos y chicas no pueden exteriorizar porque las escuelas y los clubes están cerrados? ¿Cómo se puede abordar esa problemática?
- Ese si es un problema grave porque hay muchas niñas y niños que en el seno de su hogar son víctimas de violencia intrafamiliar, que va desde las microviolencias que se ejercen en aras de la "educación" y la "corrección", hasta situaciones más graves. Cuando la encuesta de Unicef arrojó que el 70 % de niños están sometidos a situaciones de violencia, estaba señalando la respuesta a una pregunta que se hace a adultos referentes: si le pegó, le tiró del pelo o le dio un chirlo a ese niño. Y un 70 % contesto que sí, porque es una práctica muy naturalizada.
Otra cosa es cuando niñas, niños y adolescentes están viviendo situaciones de violencia extrema y abuso sexual y conviven con su agresor. Es un contexto que se agrava en esta situación de pandemia porque no existen los factores de protección, entre ellos, el fundamental que es la escuela.
- No hay escape de esa situación.
- Exacto, la escuela es uno de los primeros que da el alerta ante una situación de violencia extrema o un abuso sexual infantil. También es cierto que cuando se ha logrado mantener un vínculo más o menos cotidiano con la escuela, que no es un edificio solamente sino también un lugar simbólico, se tiene contención que, por supuesto, no sustituye la presencialidad. Nos reunimos con centros de estudiantes y federaciones de centros de estudiantes de todo el país, con cientos de chicos y chicas y nos dicen que extrañan el gabinete psicopedagógico o referentes que pueden ser desde los docentes hasta la auxiliar de cocina o el portero de la escuela.
- Es esa personas de confianza con la que pueden hablar.
- Es con quien el pibe o la piba hizo transferencia y creó un vínculo, y es quien da el alerta cuando el niño o la niña se anima a develar, porque no siempre dice lo que le está sucediendo. Por eso la línea 102 (gratuita y confidencial) la usan más los adultos; porque llaman más docentes que niños.
- Precisamente, la provincia de Santa Fe está a punto de habilitar el 102 en el territorio.
- Es muy importante tener esa línea pero también hay que empezar a pensar en que chicos y chicas ya están "en otra página" y no llaman por teléfono. Hay que pensar en whatsapp , en Instragram o en otras aplicaciones que estén más a mano, en herramientas que estén en las pantallas para que puedan pedir socorro.
Estamos haciendo una campaña con Unicef donde el lema es que todos somos responsables de los niños y las niñas: se trata de romper el silencio y cambiar la cultura del "no te metas". Creo que eso se logró, con matices y no del todo, con la violencia de género que tiene más visibilidad y ya está desnaturalizada. Pero todavía nos falta recorrer ese camino a quienes nos dedicamos a niños, niñas y adolescentes. Posiblemente porque ellos no hacen el lobby que podemos hacer las mujeres adultas.
Necesitamos que se rompa el silencio porque en la mayoría de los casos se sabe lo que sucede en los pueblos, los parajes, las grandes ciudades, un edificio. Se sabe que adentro de esa casa algo pasa, que se escuchan llantos, gritos, ruido. Pero hay una cultura del "no te metas" y por eso hablamos de romper el silencio y pensar que en este momento un niño o una niña no puede decir pero nosotros sí. No hace falta hacer una denuncia judicial; con el solo hecho de llamar al 137 o al 102 (en la provincia sigue vigente el 342--5145520) y decir lo que está pasando en ese lugar es suficiente. Mucha gente no lo hace porque piensa que va a tener que involucrarse en un proceso judicial y no es necesario que eso suceda.
Eso si, hay que buscar mecanismos para cuidar a quienes cuidan. Si digo que la escuela es un factor de protección tengo que cuidar a la escuela en estas circunstancias.
Dónde acudir
En Santa Fe: 342-5145520. Próximamente se habilitará la línea 102.
Una agenda cargada de derechos
- ¿En el contexto de pandemia, ¿se modificó la agenda que te planteaste para la Defensoría?
- No se modificó; se refocalizó. Teníamos una agenda muy extensa pero en esta época pusimos el centro en tres temas y así se lo presentamos en un documento al jefe de gabinete Santiago Cafiero hace unos meses.
El primer tema es la seguridad alimentaria que también tiene que ver con el cierre de las escuelas. Porque en la Argentina, como en otros países de la región, muchas ingestas se hacen en la escuela y el comedor escolar fue sustituido por bolsones de alimentos. Hay que reconocer que el Estado argentino, como no ocurrió en otros estados en la región, hizo un esfuerzo muy importante con la Tarjeta Alimentar, el Ingreso Familiar de Emergencia y la Asignación Universal por Hijo que ya es una política pública instalada. Pero con el ministro (de Desarrollo Social, Daniel) Arroyo compartimos el diagnostico de que avanzamos en obertura alimentaria pero hemos retrocedido en la calidad de los alimentos: en los bolsones van alimentos secos y no podría ser de otra manera porque se entregan cada 15 días. Y en la Argentina, más allá de la situación de desnutrición y de hambre en grupos de extrema pobreza como los niños wichis en el Chaco salteño y aquellos que también están en grandes ciudades, arrastramos un problema con el sobrepeso y la obesidad que este contexto puede aumentar.
El segundo tema es la vuelta a la escuela; no ya, sino cuando sea el momento oportuno. ¿Cómo hacemos para que chicos y chicas no se desconecten ahora? La conectividad es un tema a resolver rápidamente; creo que se está avanzando pero no tan rápido como querríamos. El Enacom está trabajando en eso, hay entregas de computadoras que habían sido suspendidas, pero creo que a quienes se desengancharon en la pandemia habrá que acompañarlos para que se vuelvan a enganchar.
La escolaridad con o sin pandemia también depende mucho del contexto en el hogar: ¿cómo hacemos para que en los sectores más vulnerables y vulnerados baje el costo de mandar a un pibe a la escuela? Además, hay quienes que no tienen un lugar (físico) donde estudiar; entonces habrá que habilitar espacios donde puedan hacerlo porque a lo mejor en su casa viven muchas personas en pocos metros cuadrados. Y también hay que pensar en contextos hogareños donde lo que falta es el recurso simbólico y esa situación atraviesa todas las clases sociales. Y habrá que ver cómo cubrimos la demanda insatisfecha en sala de 4, y pensar en las salas de 2 y 3 años.
El tercer eje de la agenda es el de los ingresos y la AUH. Estamos pensando, no ahora ni inmediatamente, en volver a instalar el debate sobre una renta básica infantil a mediano y largo plazo. Para llegar a eso hay que trabajar mejor en la AUH, que tiene una cobertura de 4,5 millones de niños y es muy importante, pero hay un número que no lo recibió porque no tenía documento o el niño sí lo tenía pero no la persona adulta referente. Ya lo hablamos con Fernanda Raverta, directora de Anses, y Paula Ferro (Niñez y Adolescencia) para evaluar cómo llegamos a un universo de chicos y chicas que no reciben la AUH aunque deberían hacerlo.
El otro reto es la asignación por embarazo que es una asignación que muchas mujeres podrían recibir pero de la que se conoce muy poco. Hablamos de este tema con Victoria Tolosa Paz (Consejo Federal de Políticas Sociales) para poner mucho énfasis en esta asignación porque nos da la garantía de que esté asegurado el derecho del niño o la niña al momento de nacer: si la mamá recibe la asignación por embarazo, cuando nazca tendrá su DNI y su AUH, que debe ser una de las mejores politicas reconocidas en el mundo y creo que ya no discutida en la Argentina.
La defe

Foto: Gentileza
En las redes sociales, la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes es La defe. Y en el habla cotidiana también. La denominación, práctica y fácil de recordar, fue idea de su titular, Marisa Graham. "Quería que fuera un término identificable para los pibes y pibas". Y lo consiguió. Así la mencionan en las reuniones virtuales que organizan con centros de estudiantes, y es la manera en que la nombran los propios funcionarios del gabinete nacional.
La Defe tiene además un logo bien colorido que la identifica; su diseño estuvo a cargo del director, animador e ilustrador Juan Pablo Zaramella.


 Suscribite a nuestros newsletters
Suscribite a nuestros newsletters