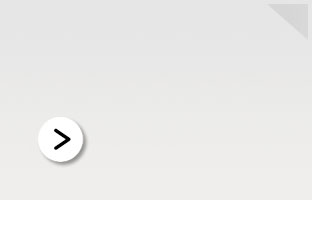Sin España, Cataluña es mucho menos
Gustavo J. Vittori (Desde Madrid)
La reciente y multitudinaria celebración de la Diada catalana ha sacudido al reino constitucional de España. Y hay reacciones de todo tipo. El escritor peruano Mario Vargas Llosa, residente desde hace años en la península ibérica, descerrajó sin contemplaciones: “El nacionalismo es una tara... un regreso a la tribu”. Entre tanto, desde el otro lado del muro, se acusa a España -¿o a Madrid?- de “catalanofobia”. Los pirenaicos dicen que España les roba, y los otros afirman que los catalanes quieren romper España. Las verbalizaciones del conflicto suben de grado, desnudan broncas profundas y socavan la unidad del país. Analistas han dicho que se le ha abierto la jaula a un tigre bravo dispuesto a victimizar al que se le ponga adelante.
Cataluña ya no invoca una ampliación de la autonomía sino la creación de un nuevo Estado nacional que, en el imaginario extremo, retorna al dibujo geográfico de la Occitania del siglo XIII. Aquella región comprendía, además, el reino de Aragón, Andorra y el Rosellón francés, sueño que ahora agregaría una pizca de Valencia.
Los predicadores fantasean con una futura grandeza de esta zona de comprobada riqueza y viejas raíces culturales no bien se saquen de encima la “pesada” carga de una España a la que creen subsidiar con su esfuerzo. Y lo malo es que estas argumentaciones hechas con intencionados retazos de la realidad han penetrado como una riesgosa toxina al colectivo catalán, ciegamente convencido de la justicia de su planteo. De allí la festiva algarada de días pasados y la abundancia de comentarios ñoños por parte de los manifestantes.
Lo cierto es que España reingresa a un terreno peligroso. El desamor se filtra por las grietas del desencuentro. La catástrofe económica de los últimos años ha preparado el terreno. La sociedad venida a menos con el estallido de la burbuja financiera, comprendió de golpe y sin anestesia la diferencia que existe entre el crecimiento y el desarrollo; supo de un día para el otro que no es lo mismo tener plata que ser rico, que no hay que confundir los fundamentos de la economía con el ilusionismo de la prestigitación bancaria, ni las empresas y el trabajo genuinos con los capitales golondrina y los nichos de oportunidad global. Ahora lo saben, pero al duro precio del 27 por ciento de desocupación y una extendida reducción de los salarios. Era el fermento necesario para que aparecieran en la superficie viejas cuentas regionales soterradas durante largos años por el bienestar mayoritario.
No es casual que al rey Juan Carlos de Borbón, antes tan querido, se lo vea de pronto a través de un cristal crítico que se extiende al íntegro sistema monárquico. Juan Carlos, al que todo se le perdonaba, aparece hoy ante la mirada impiadosa de los españoles como un patético señor mayor que se cae sin que lo empujen, habla sin que se le entienda y muestra una indetenible acumulación de kilos probablemente motorizada por la angustia de ver a su familia en la picota, a causa, en buena medida, de sus propios desarreglos.
Los principales partidos catalanes han cometido la imprudencia de azuzar sin solución de continuidad el espíritu de sus conciudadanos, a los que convencieron con datos parciales del destrato constante del gobierno central, así como de la superioridad de la “nación” catalana respecto de la poco productiva y parasitaria España.
Por su parte, el gobierno central ha cometido desde hace años distintas torpezas que han alentado el avance de la corriente independentista. En su momento, Rodríguez Zapatero, en discursos de pico caliente, convalidó por pura especulación política expectativas catalanas con la pretensión de manipular el ímpetu nacionalista de esa región de España. Luego, Rajoy hizo profesión de oficio mudo ante demandas cada vez más intensas y exacerbadas por la falta de respuesta a las peticiones, situación recalentada por la creciente cuenta negativa en el intercambio de recursos. Por eso ahora, muy tarde y con la escena al rojo vivo, el gobierno habla de mejorar la financiación de Cataluña. El problema es que en este momento una gran parte del pueblo catalán pretende, como dijimos, la creación de un nuevo Estado. La escalada del conflicto ha llegado a la cima y no será fácil lograr que retroceda por los senderos de la racionalidad.
El gobierno del Partido Popular cruza en este momento a los independentistas con la Constitución en la mano y les dice que sus peticiones están fuera de las normas que rigen el Estado español, y que cualquier modificación debería ser acordada por el conjunto del pueblo hispano. El razonamiento es impecablemente legalista, pero las pasiones están desatadas y la política ha perdido capacidad de maniobra. Las que en cambio han ganado espacio son las posiciones extremas y violentas en un país con trágicos antecedentes fratricidas. El tigre anda suelto.
El problema, por lo tanto, es mayúsculo. Los políticos cosechan tempestades donde sembraron vientos. Izquierda Republicana ha retomado con fuerza los sueños independentistas de comienzos de los 30, a poco ensangrentados por la feroz Guerra Civil; y clausurados a su finalización por el régimen de Francisco Franco. Los nacionalistas de Ciu, a cargo del gobierno, han quedado envueltos a su vez por su prédica histórica y el empuje de “esquerda”, en sintonía con el desbordante sentimiento popular. Es ese fórcep el que tiene atrapado a Artur Mas, presidente de la Generalitat.
Tanto se ha estimulado la indignación de los catalanes, tanto se les ha dicho que su esfuerzo es robado por el resto de España; que en este tiempo de crisis aguda, la bomba emocional ha explotado. Cómo explicarles ahora que, en realidad, sin España son menos y no más; que ella es su principal mercado, que la supuesta pérdida de 16.000 millones de euros por año en el juego de recíprocas transferencias se reduce -bien calculada- a 4.000 millones anuales, que los costos de instalación y funcionamiento de un nuevo Estado consumirían con rapidez el hipotético ahorro, que semejante construcción teórica jamás será aceptada en la práctica por España, ni por Francia, ni por la Unión Europea, ni por la Otan; que es un dislate renunciar a la tercera lengua más hablada del mundo (luego del mandarín y el inglés) para reemplazarla por un dialecto de reducido alcance regional; que los anclajes historicistas locales son interesantes y valorables, pero que el significado pleno de Cataluña se magnifica en el contexto de la gran historia española.
Ortega y Gasset reflexionaba en el primer tramo del siglo pasado sobre el yo plural de España, que se percibe ni bien uno la recorre. Pero ese yo plural, identidad construida a partir de las diversidades regionales, no admite amputaciones. Mutilado, ese yo dejaría de ser tal. España no sería España. Y Cataluña, fuera de cuadro, quedaría reducida a un engendro institucional, despojada de una España que le da vitalidad y sentido, incluso a través de tensiones y contrastes que vistos por el estrecho ojo de la cerradura pueden resultar enojosos.