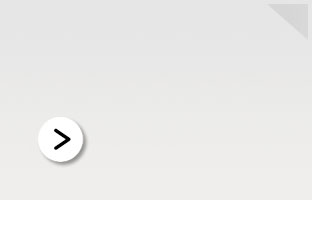El montado de tu padre

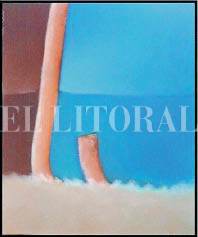
Pasteles de Luis de Luna.
Por Sara Zapata Valeije
Desde el camino de la costa hasta el río, Bernardino Bosch es el dueño de dos mil hectáreas que se extienden entre tierras altas y campos islas. Rafael, el primogénito, tiene la edad justa para administrar las posesiones del padre, dirigir el cultivo en los arrozales y ocuparse de que nada se malogre en los duros trajines de la invernada isleña.
Desperdigadas en el monte, hay varias familias de puesteros; todos ellos —casi todos ellos— tienen la mirada densa y el perfil chato de los mocovíes, antiguos dueños del lugar. No hace más de cinco años una familia del sur vino a pedir trabajo a don Bernardino y él ubicó al matrimonio con sus dos hijas adolescentes en uno de los ranchos de las tierras altas. Quizá no sea injusta la preferencia de don Bernardino Bosch por esa familia laboriosa y pacífica que cultiva su propia huerta, ha plantado árboles frutales y no conoce el feroz hábito del vino. Se han ganado incluso el aprecio de la señora Clorinda, patrona de la estancia; hosca como es ella, no ha encontrado mal charlar de tanto en tanto con la mujer del puestero, quien suele mandarle alguna de sus rubias muchachas con frutas de la quinta y panecitos de manteca envueltos en hojas frescas.
Poco cambia de estación en estación el paisaje de la zona: las bandadas de loros llegan desde el norte y parten nuevamente hacia el trópico cuando comienza el frío; el monte es más polvoso o más verde según la época de las lluvias; el aire es menos quieto cuando el tiempo se trastorna en mitad del verano. También la vida de la gente parece obedecer a ciclos inmóviles: la cosecha, el arreo, los nacimientos, una muerte a cuchillo encontrada al borde del camino.
Hace un año, en 1940, don Bernardino llevó a Rafael en su Whipett para que cumpliera en el sur con la instrucción militar y en el mismo coche lo ha traído de regreso hace pocas semanas; después de ese acontecimiento todo sigue igual; o casi todo. Porque Rafael parece cambiado, hay algo en él que no se ajusta al orden de la tierra, de los días estrictos, de la jerarquía entre el que manda y los que obedecen.
Bernardino Bosch y él ensillaron esta mañana como tantas otras desde que el muchacho ha vuelto y la señora Clorinda acaba de despedirlos, ceñuda por hábito, desde la galería de la casa. Empuñando un bastón de caña que ni por su edad ni por otra causa necesita, supervisa de reojo a una de las sirvientas jóvenes que riega los maceteros de begonias y ve partir al padre y al hijo por el camino polvoriento. Cuanto más se alejan más se parecen: las cabezas al sol tienen idéntico resplandor de cobre y las espaldas sólidas, angulosas, se yerguen al mismo ritmo sobre las monturas. El tobiano de don Bernardino tiene mayor alzada; es lo único que diferencia las siluetas en la lejanía.
Al galope, llegan los dos hasta los silos de ladrillos, altas construcciones extrañas al paisaje como torreones antiguos; saben que no hay nadie allí a esa hora, que nadie ha de oírlos y sólo se oirá, lejana, la bomba de regadío al lado del arroyo y el ulular de las torcaces, entre las copas.
Detienen los caballos debajo de los eucaliptus pero no desensillan. Bernardino Bosch, como si de pronto hubiera olvidado para qué está allí, palmea una y otra vez el cuello del caballo; el animal responde a la caricia con un imperceptible temblar de piel en que las olas menudas estallan y se desvanecen. Poco es amable, poco hay que amar en la tierra dura y polvorienta, pero tiene su belleza secreta el entendimiento del animal y ese hombre solitario.
Nadie se atrevería a montar el tobiano, ni siquiera el primogénito, por la misma razón de que ninguno osaría sentarse en el trono de un rey antes de su abdicación o de su muerte. En el tiempo en que Bernardino Bosch estuvo enamorado de su mujer, le permitió de tarde en tarde satisfacer el capricho de pasear en su montado. La señora Clorinda era entonces una espléndida amazona y además sabía apreciar en su marido esa lacónica prueba de rendimiento amoroso; pero de aquello hace tanto tiempo que ya casi nadie lo recuerda.
Cuando don Bernardino se resuelve a hablar, las inflexiones no disimulan el tono autoritario:
—Hay que acabar con esta historia, hijo. Te corresponde a vos guardar la distancia.
Así de simple parece ser todo. El patrón debe cuidar lo suyo y la propiedad más valiosa es el respeto que inspira. ¿Cómo Rafael se ha atrevido a violar el orden en sus propios dominios? Ni siquiera como pasatiempo es posible permitirlo, porque nunca se sabe cuándo la diversión se transforma en servidumbre.
Nada puede ser más claro, sólo que por primera vez el muchacho piensa que su padre ha envejecido: ¿por qué, si no, puede creer que es tan fácil trazar el límite entre el deseo y el acatamiento? Y recuerda, como si todo el pasado se agolpase debajo de los eucaliptus, una expresión desolada entre dos trenzas rubias la mañana en que su padre lo llevó al sur; la letra torpe, infantil, de la única carta que recibió de ella; la docilidad y la pasión de todos su gestos durante las semanas brevísimas que separan su regreso de este momento infame.
“Sí, señor”, le contesta apretando los dientes, y no hay ironía sino dolor en su manera de empuñar las riendas hasta blanquear los nudillos y poner el caballo en el rumbo de la casa. Bernardino Bosch lo deja ir solo y está bien que así sea: nadie debe ver cómo se le empañan los ojos en el galope ni cómo el fragor de los cascos se le encabrita en el pecho.
No volverá a hablar con su padre de ello porque hay cosas que se dicen una sola vez. Los días iguales, los domingos distraídos en el pueblo aplacan el rencor que de todas maneras lo ha avergonzado. Sólo que nunca, en ningún momento, puede dejar de sentir cuánto la quiere: cuando de lejos la ve con su hermana en la huerta —y entonces imagina el rubor violento de sus mejillas debajo del tosco sombrero de paja—; cuando la oye hablar con su madre en la galería —y anhela volver a abrazarla hasta asfixiarle el aliento como cada vez que rodaban juntos en la gramilla del arroyo—; pero más todavía cuando ya no la ve ni la oye y está solo de noche, recordándola en su cuarto.
Un hijo bien nacido jamás ajustará cuentas con el padre que ha tomado las determinaciones por su bien, los meses son largos pero finalmente pasan, como el dolor, como el deseo, como los secretos se llevan a la tumba, amargamente. Por estas razones y por otras igualmente ciertas pero opuestas, Rafael vuelve un día mucho antes de lo acostumbrado, trepa de un salto la escalera de la galería y llama por las piezas a la señora Clorinda con toda la voz. La encuentra en la despensa, presidiendo con su bastón de caña el trajinar de las sirvientas. Sin esperar que se calce el sombrero la lleva hasta el garaje, le abre la portezuela del coche y ambos parten por el camino de la estancia hacia la ruta de la costa que une los campos de don Bernardino con el pueblo.
Muy pocas veces ha salido la señora Clorinda de su casa y nunca de una manera tan descomedida. Pero ahora ella lo ha consentido, porque de otro modo no sería su hijo y menos todavía Bernardino Bosch quien ordenase lo que hay que hacer u omitir. Alguien cabalga adelante, en el camino, y el aire espeso la enceguece y la ahoga. Rafael acelera hasta dejar atrás la polvareda, detiene más adelante el coche, gira sobre el camino y espera que el animal y su jinete se acerquen.
—El montado de tu padre... -murmura la señora Clorinda cuando distingue el trote del tobiano. Y lo repite una vez más, incrédula y ofuscada, cuando ve que el jinete es una muchacha de trenzas rubias que avanza hacia ellos, dueña y señora, por el camino de la costa.
(Del libro inédito “Donaciones”, premiado por la Asde y el Fondo Nacional de las Artes, en 1982).