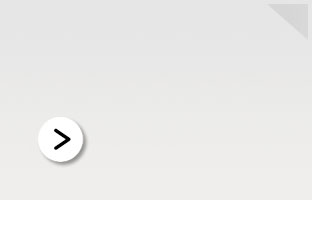Gorilas en la niebla
Mario Pérez Vega
En términos políticos, la designación de “gorila” se ha puesto nuevamente de moda. Pero esta vez, a diferencia de su sentido original, comenzó a caer como un anatema sobre todos aquellos que disienten del pensamiento único que insufla la fragua oficialista. Por eso, es útil repasar los orígenes del vocablo.
A finales de 1954 se estrenó en la Argentina el film “Mogambo”, una película de John Ford filmada en 1953, que narra la historia de un cazador profesional en África (Clark Gable), sumergido en una tempestuosa relación de infidelidades a dos puntas (Ava Gardner y Grace Kelly). Por aquel entonces, África era absolutamente misteriosa para los públicos occidentales. Por eso, el maestro Ford mezcló pasiones tórridas en el escenario salvaje de Kenia, donde la cacería podía ser una ocupación respetable que abonara el sustento.
Entre los animales a cazar estaban los gorilas. Y una manera de cazarlos era adelantar exploradores en la selva, quienes advertían con golpes de tambor la proximidad de la presa a la zona de matanza. Mensaje claro: si suenan tambores es porque van los gorilas.
Los rumores
A comienzos de 1955 la Argentina estaba inundada de rumores y todos apuntaban a la existencia de un grave malestar en el seno de las Fuerzas Armadas, que cuestionaba al presidente Juan Domingo Perón, quien recorría su segundo mandato. No eran sólo maledicencias de élites políticas dispensadas en clubes selectos, sino también comidilla en mesas de café, e incluso en almuerzos familiares de fin de semana, con peronistas cerriles y antiperonistas no menos intensos, de uno y otro lado del mantel dominguero. El rumor se había desatado y era un hecho cotidiano.
En ese clima, un programa humorístico con enorme audiencia, que transmitía Radio Splendid (La revista dislocada), decidió hacer un sketch parodiando a Mogambo. Entre las decenas de personajes, uno era un científico alcohólico, quien ante cada ruido selvático que escuchaba, repetía con temor: “Deben ser lo’ gorila, deben ser”.
Sólo los argentinos nativos pueden comprender de primera mano porqué un chiste tan fácil pudo adquirir tamaña entidad política. Significó “algo” que las audiencias populares de aquel entonces podían “pegar” al clima de incertidumbre que se vivía con el runrún permanente sobre la inminencia de un golpe de Estado.
No puede quedar de lado el dato que Feliciano Brunelli grabara en ese mismo año (1955) el baión (música bailable de moda) “Deben ser los gorilas”, que no sólo vendió 60 mil copias en un año, sino que se emitía reiteradamente en todas las radios del país.
Los responsables
El éxito de La Revista Dislocada fue responsabilidad Délfor Amaranto Dicasolo y Aldo Cammarota, libretistas. Delfor siempre insistió en que el sketch nunca tuvo intencionalidad política y que todo fue una casualidad. Pero Cammarota, activo antiperonista, dio al diario Clarín, en 1985, una visión con mayores matices.
Según sus palabras, en marzo de 1955, cuando empezó con la parodia de Mogambo, la frase “deben ser los gorilas, deben ser” fue adoptada por la gente, que la repetía ante cada cosa que escuchaba o sucedía. En junio de ese año se produjo el primer intento de golpe cívico militar (bombardeo a plaza de Mayo) y en septiembre el levantamiento que derrocó a Perón. Dijo Cammarota: “Los golpistas se calzaron gustosos aquel mote. La frase se transformó por entonces en un dicho enormemente popular”.
Eso de que los golpistas se “calzaron gustosos aquel mote” puede tener otra fuente, que es el libro del periodista Rogelio (Pajarito) García Lupo, “La rebelión de los generales”, publicado en 1963. Al mencionar a la Marina de Guerra, cuenta que esta fuerza contaba con un cuerpo de infantería de dos mil hombres, entrenados con las mismas técnicas de los marines norteamericanos. Esos infantes dieron origen, en 1955, a la denominación de gorilas por su recio aspecto. Todo aquel que relea la historia de aquellos años comprobará el rol decisivo que tuvo la Armada en el derrocamiento del ex presidente.
Hoy por hoy
Tras la caída de Perón se usó la denominación “gorila” para identificar a los partidarios del nuevo gobierno militar. Pero en junio de 1956, como respuesta a un intento de levantamiento de tendencia peronista, la cúpula en el poder ordenó el fusilamiento de los militares y civiles implicados, con lo que la palabra adquirió un nuevo y terrible sentido. Con esa significación, se extendió por toda Latinoamérica, para señalar al generalato que destituía gobiernos electos con golpes de Estado, tras lo que desataban la represión (incluida tortura y muerte) de quienes se oponían.
En la Argentina, un gorila -y la ideología que lo alimenta- es una especie en extinción. Quedan pocos y no representan amenaza para una convivencia democrática, máxime luego de la neutralización de las Fuerzas Armadas como factor político.
Por eso, son falaces los argumentos oficiales (vía voceros de la obediencia debida) por los que una manifestación opositora de pacíficos ciudadanos que simplemente no están de acuerdo con el gobierno, pueda transformarse en una expresión gorila.
La dicotomía excluyente, de la que la presidente Fernández de Kirchner es principal ideóloga y ejecutora, permite que, en la bruma histórica que ha creado con su relato, cualquiera pueda ser acusado de gorila. Desde ese enfoque, en el neogorilismo debieran inscribirse nombres como los de Hugo Moyano o al gobernador De la Sota. No es gorila alguien que piensa distinto. Son gorilas, en todo caso, aquellos que intentan imponer una sola forma de pensamiento, bajo el paraguas de la amenaza, el escrache y el miedo.