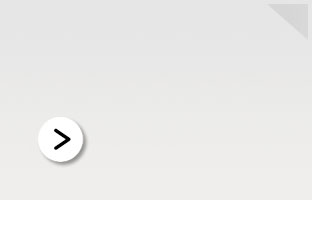Editorial
Techo invisible pero muy real
Cuando se cumplen dos décadas de vigencia de la Ley de Cupos, que estableció un piso del 30 por ciento de mujeres en las listas de candidatos con aspiraciones a un escaño en el Congreso Nacional y en casi todas las legislaturas provinciales -con la sola excepción de Jujuy y Entre Ríos-, las desigualdades entre hombres y mujeres en espacios de poder sigue siendo evidente y hasta posible de medir.
Un matutino porteño publicó, días atrás, el resultado de una investigación desarrollada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que estableció una notable diferencia entre la participación de mujeres en el ámbito legislativo respecto de otros espacios de poder, particularmente en las grandes empresas del país. En ellas, las mujeres registran una escasa presencia en sitios de decisión.
El estudio da cuenta, además, de la poca representación de mujeres en lugares de jerarquía del Poder Judicial y en el ámbito sindical, donde también se exige un porcentaje mínimo de representantes del género femenino en cargos electivos.
La radiografía elaborada por la referida ONG revela una desigualdad palpable y ponderable, en primer término entre los distintos estamentos del poder público, entre éste y el sector privado y, sobre todo, entre hombres y mujeres respecto de la posibilidad cierta de acceder a un lugar de poder. Es más, el trabajo que lleva por nombre “Sexo y Poder” arrojó como resultado un índice de participación de mujeres del 1,5 por ciento, bajísimo en un momento en que ya se está debatiendo la paridad como nueva meta regional que supera -por ahora en el campo de las propuestas- al piso establecido por la ley de cupos.
Con una participación cada vez más amplia de mujeres en el campo académico, con exponentes del género destacadas en todos los campos científicos e intelectuales, con una mujer al frente del Poder Ejecutivo Nacional y varias más en carrera para disputar los cargos más importantes del gobierno central en los próximos comicios, los datos arrojados por el mencionado estudio pueden resultar contradictorios. Pero bien pueden leerse desde una realidad cotidiana que encuentra a las mujeres asumiendo como propios aquellos roles que resultan un verdadero obstáculo para la participación efectiva en puestos públicos o privados. También, desde las dispares políticas públicas que faciliten esa participación, a lo que se suma un orden social tan poderoso e invisible como el “techo de cristal” al que se alude en el título.
Si este factor no existiera, no serían necesarias normas que impongan el otorgamiento a las mujeres de posiciones que, cuando los condicionamientos culturales no lo impiden, alcanzan de manera natural y categórica. Cuando la comunidad logre encarnar en esta materia los valores que públicamente declama -pero que en la práctica todavía enfrentan al prejuicio y el estereotipo-, los porcentajes se limitarán a ser meras y aleatorias estadísticas. Y cuando se produzca ese paso, todavía lejano, sin duda avanzaremos hacia una sociedad mejor.