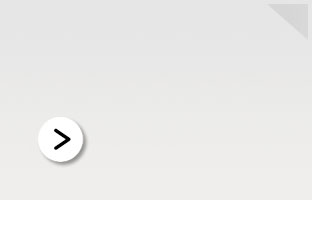Crónica política
Elecciones y aprendizaje social
“Los malos funcionarios son elegidos por buenos ciudadanos que no votan”. George Jean Natham
Rogelio Alaniz
Se le atribuye a Antonio Gramsci haber dicho que toda crisis se distingue porque lo viejo se resiste a morir y lo nuevo aún demora en nacer. Un concepto interesante para reflexionar acerca de lo que podría suceder este domingo. Más que predecir resultados importaría en este caso analizar tendencias y orientaciones políticas. Más allá de los resultados, más allá de lo que suceda en provincia de Buenos Aires , Santa Fe o en cualquier lugar del país, la sensación que existe es que un sistema, una manera de hacer política y disfrutar de privilegios se está agotando aunque no quedan claras las modalidades de ese reemplazo.
Cuando el 28 de junio a la noche se cuenten los votos y se den a conocer los resultados lo que emergerá con toda nitidez será la Argentina pluralista y democrática, la Argentina profunda que en las situaciones límites se resiste a ser hegemonizada por un exclusivo sector político. Gane el oficialismo o la oposición, lo cierto es que ya no se podrá hacer política como antes. El acuerdo, la búsqueda de consensos será indispensable. Por lo menos ésa será la señal que van a dar las urnas.
Puede que algún candidato la desconozca o la subestime. En política todo es posible, incluido el suicidio y la resurrección. Pero convengamos que lo más previsible -también lo más lógico y aconsejable- sería acatar un resultado que pondrá en evidencia que en la Argentina -como en la mayoría de los países civilizados- sólo se puede gobernar diseñando consensos y aceptando los cambios, incluso los más deseables y justos. Estos son procesos lentos, que reclaman de sus promotores esa lúcida combinación de atributos: convicciones, paciencia, capacidad para soportar presiones, talento para enhebrar acuerdos y, por sobre todas las cosas, lucidez para entender el tiempo político que les toca vivir.
El voto es un derecho y un deber reconocido a los ciudadanos. Es más, se es ciudadano porque se dispone de esa facultad de elegir y ser elegido. La democracia le otorga a toda persona -rica o pobre, linda o fea, hombre o mujer- esta facultad de constituir con su voto el poder político. No hay democracia sin elecciones, pero toda democracia es algo más que votar una vez cada dos años, por lo que es necesario entender que el voto es el compromiso mínimo que el sistema le exige al ciudadano.
El orden democrático se constituye sobre la base de consideraciones realistas y prácticas, pero no sería tal si al mismo tiempo no alentara algunas ilusiones nacidas de una concepción ética de la política. Aunque a más de uno le parezca irreal, el voto universal, el derecho que el sistema le otorga a toda persona por su condición de tal a elegir y ser elegido, nace de una esperanza, tal vez una fantasía: que toda persona es consciente, es reflexiva para cumplir con ese compromiso. No concluye allí esta curiosa generosidad de la democracia. También admite que todo ciudadano tiene derecho a equivocarse, entre otras cosas porque no es la verdad como entidad filosófica lo que está en juego en una elección, sino la voluntad de constituir sobre bases legítimas el poder democrático.
Es la experiencia la que ha enseñado que es mejor que voten todos a que voten algunos. Y que es más práctico y razonable que asuma el gobierno el que sacó más votos y no el que sacó menos. Pero nadie puede suponer que la “verdad” como tal se juega en una elección, motivo por el cual la consigna populista de que “el pueblo nunca se equivoca” no es nada más que eso: una consigna populista .
La democracia instituye para toda elección la categoría de ciudadano. Se trata de una formidable creación política. No se nace ciudadano, es el Estado, el Estado democrático el que reconoce esa condición a toda persona mayor de edad. La persona es un hecho biológico, el habitante es un dato geográfico, el ciudadano es una construcción política.
Un sistema democrático puede reconocer y habilitar, lo que no puede hacer es promover milagros. Jurídicamente toda persona mayor de edad es ciudadano; pero políticamente no todos se comportan como ciudadanos. Un habitante es una persona, pero no un ciudadano. Antes de la ley Saénz Peña de 1912 los argentinos estaban reducidos a la categoría de habitantes, y fue la ley la que los transformó en ciudadanos. Los derechos civiles en la Argentina habían sido reconocidos por la Constitución de 1853, pero los derechos políticos recién se instituyeron en 1912. Con ellos nació la ciudadanía política quedando pendiente hacia el futuro la ciudadanía social, con lo que se cerraría el tríptico de toda sociedad que pretenda ser medianamente libre y medianamente justa: ciudadanía civil, política y social. Una pregunta interesante a hacerse para otra nota es cómo están hoy estos tres derechos, qué grados de vigencia mantienen.
Quedamos entonces en que el Estado reconoce la ciudadanía política pero no puede ni debe decir cómo se ejerce. Teóricamente la decisión del voto es un atributo de la conciencia de cada persona. Cada uno decide de acuerdo con su particular código de valores y creencias a quién hay que votar. Esa libertad, esa facultad no hay manera de controlarla, porque controlarla significaría negar la democracia.
Está claro que la salud del sistema prefiere a ciudadanos que eligen atendiendo consideraciones serias, responsables y no frivolidades y tonterías, pero también está claro que no hay manera de impedir -salvo negando la democracia- que un tonto decida comportarse como un tonto en el cuarto oscuro. Alexis de Tocqueville refiriéndose a estas cuestiones decía que para que la democracia funcione es necesario una ciudadanía decidida a defenderla y a apreciar sus virtudes. Toda democracia presupone una ciudadanía responsable, es decir personas que sean capaces de hacerse cargo de lo que deciden. Lo presupone -repito- pero no puede exigirlo coercitivamente so pena de violar su propia naturaleza.
No es mucho lo que se requiere para cumplir con estas exigencias. Decía que el voto es el compromiso mínimo de un ciudadano con la democracia. Después hay otros compromisos y responsabilidades de mayor alcance, pero votar es el aporte más modesto que una persona hace a la convivencia social. Por eso en la Argentina el voto es obligatorio, porque además de ser un derecho es un deber.
Se sabe que hay personas que no están a la altura de esa responsabilidad cívica. Que por frivolidad, ignorancia, estupidez, resentimiento o extremadas condiciones de miseria, lo desconocen o lo desvalorizan. Con los muchos que así actúan sería interesante practicar un juego imaginario: de aquí en más se les negará el voto. Los domingos de elecciones se podrán quedar durmiendo o jugando al ta-te-ti o leyendo revistas de Tarzán todo el día, pero les está terminantemente prohibido ir a votar. ¿Que dirían? ¿Cómo se sentirían? Que nadie se alarme. Se trata de un juego. Ninguna democracia le puede prohibir ese derecho, ni siquiera a los tontos.
Sigamos discurriendo sin salirnos de la veda. Según las encuestas, en la Argentina existe un quince o un veinte por ciento del electorado que elige atendiendo a consideraciones que no tienen nada que ver con la política. Votan por el color de los ojos del candidato, o porque le gusta la rima de un jingle publicitario o por cualquiera de esa profundas variantes. Los porcentajes del “voto bobo” en la Argentina son parecidos a los de cualquier democracia del mundo. Es más, en algunos países centrales ese “voto bobo” es más alto, pero contra él no hay sistema que pueda hacer algo.
Una aclaración creo que es pertinente. El “voto bobo” no incluye a los pobres de solemnidad, a los que se ven obligados a vender el voto para comer, a los prisioneros de las redes del clientelismo. Para las encuestas que menciono los “bobos” no son precisamente los pobres. Están en otro lado, han contado con otras oportunidades y privilegios.
Ocurre que la democracia es, entre otras cosas, un proceso de aprendizaje social. Se supone que la práctica de la democracia perfecciona las instituciones y mejora la ciudadanía política. Se supone. En la vida real, la conciencia de una sociedad está tensionada por diferentes variables culturales, económicas y políticas. El aprendizaje social es un deseo pero no es una ley que se cumple inexorablemente.

Fotomontaje: diario el litoral