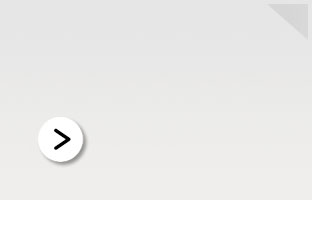Entrevista al Ing. Hugo Cetrángolo
Slow food como filosofía
y alternativa económica
La importancia de valorizar productos hechos en menor escala pero que preservan la diversidad, la tradición de ciertos alimentos y la cultura que los rodea.
Teresa Pandolfo
Consultor de FAO y del Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, docente universitario, ex funcionario de las secretarías nacionales de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia y Tecnología y ex presidente del Inta, el ingeniero agrónomo Hugo Cetrángolo dedica el tiempo libre que le deja su trabajo profesional al slow food.
Se trata de un movimiento internacional que invita a consumir alimentos de calidad, sanos y amigables para el medio ambiente. Además, contribuyen a mantener la biodiversidad.
Cetrángolo pasó por Santa Fe y El Litoral lo entrevistó. Opina sobre el salto de producción que está en condiciones de dar la Argentina (ver nota relacionada) y se refiere, en particular, porque sobre ello giró fundamentalmente el reportaje, al slow food.
Dice al respecto que es un movimiento fundado en Italia en 1986 por Carlos Petrini, en alguna medida en contraposición a la masificación de los alimentos, “para que no se pierda esa riqueza cultural” que viene con ellos.
El movimiento ha tenido un enorme desarrollo; actualmente, está en 159 países y cuenta con 100.000 socios a nivel mundial.
Un doble estándar
A nivel de alimentación, Cetrángolo observa un doble estándar: por un lado, una alimentación industrial de productos masivos, de relativo bajo precio unitario y, por otro, una cantidad de otros productos que comienzan a ser más valorizados por los consumidores.
“Durante mucho tiempo -relata-, la gente renegó de los alimentos que estaban vinculados con las tradiciones ancestrales y prefería comidas envasadas o más comunes. Si nosotros analizamos el desarrollo de los fast food de los últimos 15 años, en un momento pensábamos que iba a cubrir todo como una tendencia progresiva. Pero hoy en día nos damos cuenta de que hay una proliferación de los restaurantes de comidas étnicas, otros de comidas tradicionales, otros vegetarianos, que tienen diversas unidades, y esto va a favor del consumidor, a quien se le presentan muchas opciones distintas y evita así esa masificación”.
El profesional aclara que del movimiento puede participar “todo el mundo” y en distintas formas. “Hay unidades que son los convivium, es decir, un grupo de amigos que se reúnen para hacer actividades identificadas con esta filosofía slow. ¿Cuáles son estas actividades? Degustación guiada de productos, esto es, con alguien que vaya explicando procesos de elaboración y la tradición que hay detrás de los productos que componen las comida. Se hacen cenas temáticas, por ejemplo, con productos del Noroeste: los maíces andinos, las papas andinas, con carnes de llamas, y se hacen los platos típicos. Generalmente esta ocasiones van acompañadas por otras actividades culturales vinculadas.
En la Argentina no tiene financiamiento. “El convivium no tiene costo; si es una cena, cada uno paga lo suyo, al igual que una degustación. Pero luego hay otras actividades que sí lo requieren. Por ejemplo, el slow food de Italia, con distintos espónsores en Piamonte, ayuda a distintos grupos de productores a llegar al mercado”, explica Cetrángolo
En la Argentina hay tres grupos: el de países andinos, en Catamarca; otros de papas andinas, en la Cooperativa Cauqueva, en Maimará, en la provincia de Jujuy; y otro reunido para la recuperación del yacón, que es una raíz prácticamente olvidada que no se cultiva en Jujuy.
Las ayudas son acotadas y se concretan para solventar la llegada al mercado. Esto es desarrollar el producto, su imagen, los estándares de calidad que implica una capacitación de la gente y ayudarlos a encontrar canales comerciales y la participación en ferias
Comunidades de Alimentos
Asimismo, en la Argentina se ha desarrollado una red de Comunidades de Alimentos donde “están todas las provincias, gente que se ocupa de la producción de estas comunidades. En algunos casos, es gente muy ligada al territorio, pero, en otros, son productores que traen una tradición europea, por ejemplo, que llegó de la mano de los inmigrantes y que continúan. Se lo observa en quesos, mieles y producciones de ese tipo.
La Comunidad de Alimentos hace un evento cada dos años en Italia, al que asisten unas 7.000 personas. “De la Argentina vamos unas 100, financiadas por recursos italianos y el encuentro reúne a 153 países”, dice el profesional, quien relata que “ahora también se han incorporado los cocineros, que tienen el compromiso de tomar los alimentos de estos productores para su utilización en el mercado y ver que sean preparados en forma adecuada para la cocina actual. El mote, por ejemplo, lleva 24 horas de cocción; eso no es práctico ahora ni podría serlo nunca. El asunto es cómo se hace para conservar esa tradición, aunque adecuándola a nuestros tiempos”.
Destaca que es un incentivo para los pueblos originarios y remarca el hecho de haber llevado a comunidades indígenas del Chaco, de Salta, de Jujuy y de una etnia guaraní de Misiones: cuñá pirú. “No sólo se trata de valorizar la alimentación de los pueblos originarios, sino la de los productores ligados al territorio, por ejemplo, un especialista en hacer mieles artesanales. Es hacer productos de calidad en pequeña escala”.
Cetrángolo consigna que hay una red de universidades que trabaja con el movimiento slow food, cuyo compromiso es poner el saber científico al servicio de las comunidades, pero, también, colocar a sus culturas en un plano de igualdad.
Este año, en la Argentina se realizará entre el 13 y 17 de agosto una serie de actividades, en Caminos y Sabores, que es una feria artesanal que se concreta en Buenos Aires, y es posible que asista Carlos Petrini.
Cetrángolo, explica cómo deben ser los alimentos. “Buenos, en el sentido organoléptico; limpios, porque deben ser compatibles con el medio ambiente, y justos, en el sentido de que todos los que participen deben tener una retribución justa: desde los asalariados hasta los productores, los que los industrializan y los comercializan. No puede haber actores cuya fuerza gravitacional dentro de la cadena se apropie de los beneficios de todos los demás”, concluye.
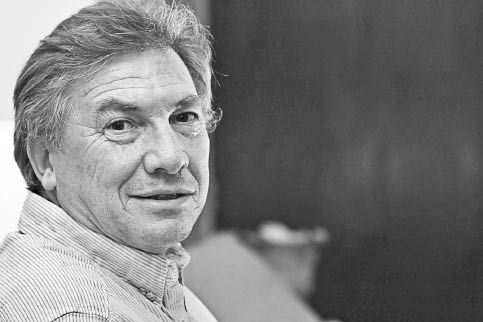
La Argentina debe lograr ir a una producción de 114/120 millones de toneladas de granos, pero no dejar de lado otras producciones, dice el Ing. Hugo Cetrángolo
Foto: Mauricio Marín
ADEMÁS
Oportunidades para los grandes y los chicos
—¿Cómo debe darse en nuestro país el “clic” de la producción agropecuaria?
—Voy a opinar como Hugo Cetrángolo y no como participante de slow food, que tiene una visión que es un poco distinta de la mía.
Creo que un país como la Argentina debe tener una producción en gran escala, de alta productividad y competitividad comercial. Podríamos aspirar a 114 ó 120 millones de toneladas de granos para el año 2014, que es mañana prácticamente, y esto, a la luz de lo que pasa, no es el camino que estamos siguiendo.
Creo que la Argentina debe utilizar todo su potencial productivo porque es uno de los países más competitivos del mundo para la producción agrícola. Los productores han hecho una permanente actualización tecnológica y son muy eficientes; los demás han desaparecido. No hay diferencias con los de Brasil e, inclusive, con los de Estados Unidos.
Considero que la Argentina debe encarar ese camino por un lado. Pero, también, tener en cuenta a todos esos productores que no pueden entrar en esa carrera por no tener los conocimientos, el capital, la maquinaria, la superficie de tierra para darle escala a la actividad.
Entonces, existe este otro campo para esa segunda agricultura de alto valor. Debemos ir a una valorización de esos productos, ayudar a producirlos mejor, tener continuidad en los mercados. Esto significa calidad en origen: que pueda, en los productos que le dieron origen, tener seguridad alimentaria a través de mecanismos como la trazabilidad o de ciertas certificaciones de carácter ambiental, conjugados con la situación laboral de los trabajadores.
Es número uno desde su importancia social y segunda porque el volumen de producción que se podría lograr con los granos no se puede obtener con esta agricultura.
Muchos pequeños productores, muchas comunidades del alimento, principalmente en las zonas más desfavorecidas, encuentran un nicho de producto, de mercado, de vida que les permite sobrevivir. Es lo que pasa en los países mediterráneos: que un pequeño productor, en una limitada superficie, obtiene un producto de alto valor y puede seguir viviendo dignamente.
No nos podemos comparar con los países desarrollados, pero sí podemos aspirar a conseguir algunas cosas. El asunto es cómo la Argentina puede entrar en estas dos vertientes: se ingresa, por un lado, con un desarrollo económico competitivo basado en la libertad de mercado con regulaciones por parte del Estado en temas ambientales, pero debe tener buenas regulaciones, para lo cual necesita buenos cuadros técnicos en sus instituciones. Por otro lado, un trabajo de carácter social y tecnológico para que estos pequeños productores puedan producir bien. A veces, la parte organizacional es más importante que la parte productiva.
EL DATO
El yacón
Emparentado con el girasol y la dalia, el yacón (Smallanthus sonchifolius posee propiedades muy distintas a los tubérculos y raíces cultivadas más conocidas. Carece de almidón y sus tenores de proteína y grasa son notablemente bajos.