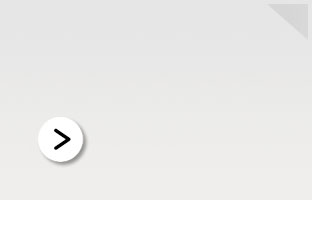Un escenario clave en nuestra historia rural
Las Pampas, ese mar verde
Las interminables extensiones de la geografía pampeana forjaron al gaucho para siempre. Para los ojos de los cronistas, este paisaje increíble merecía ser contado.

“El horizonte se hizo perfecto; nos encontrábamos como en medio de un océano de vegetación, donde nada modificaba la monótona uniformidad”, describía en 1836 Alcides D’orbigny. Foto: Archivo El Litoral
Campolitoral
En el año 1836, Alcides D’orbigny decía: “Perdimos pronto de vista todo objeto digno de atención; el horizonte se hizo perfecto; nos encontrábamos como en medio de un océano de vegetación, donde nada modificaba la monótona uniformidad, y nos hundimos en las pampas. Tal es el nombre que se da, en general, a las vastas llanuras que se extienden desde las costas del Atlántico hasta el pie de los Andes; pero, en el idioma de los habitantes del campo, que han tomado el término de los indios quichuas, pampa significa un espacio de terreno absolutamente llano y cubierto de pasto, lo que equivale a nuestra palabra pradera.
“Hay también algunas series de colinas, cuya ubicación en medio de las llanuras hace que aparezcan más elevadas de lo que en realidad son; se les llama cerrillos y cerrilladas”.
En el año 1855, Pablo Mantegazza decía: “En la pampa, tocáis un infinito que no se mueve, y aquel terreno nivelado como por un matemático que, inmóvil, eternamente igual a sí mismo, holláis con el casco de vuestro caballo, impacienta y abruma. Nace el sol, rojizo y fuliginoso, en medio de las hierbas como si saliese de una rasgadura del suelo, y después de acompañaros en las largas horas de un larguísimo día, sin un minuto de sombra, se hunde por la tarde en el extremo opuesto, sepultándose también en la tierra. Ni una mimosa, ni el más miserable arbusto que recorte y desmenuce un rayo de sol y repose la atención de un momento. Siempre la misma luz, siempre la misma tierra, el mismo círculo infinito que abarca la vista”.
Brisa pampeana
T. Woodbine Hinchliff hacía referencia a “las abiertas e ilimitadas pampas estaban ante mí: con indescriptible alegría aspiré la deliciosa y vigorizante brisa. Seguimos andando al galope sobre el pasto corto hasta una señal distante en el horizonte, que debía servirnos de guía. La falta de lluvia se dejaba sentir: encontramos el suelo tan duro y seco, que bien podía esperarse una larga sequía. Aquí y allá, en los lugares húmedos, las gallinetas andaban en busca de lombrices y volaban casi bajo las patas de los caballos. Los teruterus contoneábanse por el llano, levantaban vuelo después con su extraño y silvestre grito, chillando teru-teru sobre nuestras cabezas. Las vizcachas dormían en sus cuevas, según la costumbre, y bien sabíamos que no habría de verse ninguna hasta el anochecer. Pero las lechuzas cumplían con su deber de guardar la entrada de sus amigos subterráneos”.
Ya en 1870, Roberto Cunnin-gham Graham hacía referencia a que el advenimiento del caballo infundió nueva vida en estas llanuras; “la naturaleza pareció acoger gozosa la vuelta del caballo después del largo intervalo desde el período libre en las pampas, pobladas hoy por la descendencia de las trece yeguas y de los tres caballos enteros que don Pedro de Mendoza dejó en pos de si al embarcarse para España después de su primera tentativa de colonización.
“En mis recuerdos vive aquel inmenso y silencioso mar de paja; cubría su superficie, en primer término, yerba corta, jugosa y dulce, que los carneros comían hasta la raíz; luego aparecían los cardos, que crecían a la altura de un hombre, formando una maraña hirsuta, por entre la cual el ganado había abierto un laberinto de sendas, luego yerbas más ásperas y poco a poco tallos obscuros como de alambre y, finalmente, se perdía toda señal de yerba donde las pampas tocaban con las pedregosas llanuras de Patagonia hacia el sur. Hacia el norte las yerbas ondulantes y trémulas crecían más escasamente, hasta que, en las misiones de los jesuitas, algunos grupos de árboles invadían las llanuras, que finalmente terminaban en los densos bosques del Paraguay.
“El silencio y la soledad eran el distintivo común del norte y del sur, dentro de un horizonte circunscripto a lo que un hombre podía ver desde a caballo.
“Muy pocas cosas había que pudieran servir de mojón o marca para distinguir los lugares; pero en las regiones del medio y del sur solía hallarse algún ombú melancólico al lado de una tapera, solitaria, o dando sombra a un rancho. Con razón, los antiguos quichuas bautizaron esas llanuras con un nombre que significa “espacio”; todo allá era espacioso, vasto; la tierra, el cielo, la ondulante y trémula manada de caballos y ganados; los maravillosos juegos de la luz; las tempestades furiosas y supremas, y, por sobre todo, el ánimo de los hombres, que se sentían libres, cara a cara con la naturaleza, bajo aquellos hondos cielos meridionales”.
Fuente: www.tradiciongaucha.com.ar
Aquí y allá, en los lugares húmedos, las gallinetas andaban en busca de lombrices y volaban casi las patas de los caballos