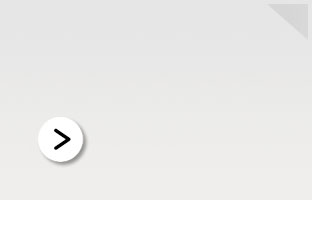El ceibo, flor nacional
El 22 de noviembre se celebró el día de la flor nacional, el ceibo. Dos leyendas ensayan el origen de esta especie que cada primavera ilumina con su rojo vibrante las calles y plazas del país.
TEXTOs. ZUNILDA CERESOLE DE ESPINACO. FOTO. mauricio garín.

El ceibo o seibo -la palabra admmite ambas ortografías- es un árbol autóctono que crece en Brasil meridional, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina.
Su nombre científico es erythrina crista-galli y, en la lengua popular, sus sinónimos vulgares son: chopo, ceibo macho, seibo rioplatense, seibo de las islas, suñandí y, en Brasil, corticeira.
Su hábitat natural es el ambiente húmedo: orillas de ríos, arroyos, lagunas e islas.
Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 138.974, durante la presidencia de don Ramón S. Castillo, se nombró flor nacional a la flor del ceibo. Para poder imponerse, debió competir con otras especies de la flora autóctona que también figuraban en una lista para la selección. sus más serias competidoras fueron la flor del jacarandá y la pasionaria o nburucuyá.
El paisaje se hermosea con esta flor amariposada, carnosa, de color rojo carmín y, en oportunidades, rojo oscuro. Su belleza fascinante ha inspirado a artistas que la plasmaron en el lienzo o ha sido recordada en bellas poesías y trabajos literarios.
Sobre ella trata la leyenda Anahí, vastamente conocida en el país. Su temática figura en la poesía que se transcribe (ver La leyenda) y que pertenece al músico y escritor santafesino Juan Carlos Dávila, en quien sus 95 años no han mermado su capacidad de inspiración y creatividad.
OTRA HISTORIA
Otra leyenda menos conocida pero igualmente hermosa es la que transita por ambas márgenes del río Uruguay; es que las fronteras culturales no suelen ser las mismas que las políticas. Es Uruguay quien comparte como flor nacional a la del ceibo y también la narración que se transcribe a continuación.
“Del arca memoriosa en que el pueblo atesora las viejas leyendas, surge una criollísima narración que explica el por qué del color rojo que caracteriza a las flores de ceibo.
“Hace mucho tiempo, Venancio, un peón de estancia, tenía amores con una moza llamada Flora. Como los padres de ella no lo querían para yerno, ambos jóvenes se encontraban a escondidas debajo de un ceibo que extendía su frondosa copa al costado del recodo de un camino solitario por el cual sólo pasaban de vez en vez carretas cargadas con mercaderías que se vendían en los poblados.
“El sitio era ideal para los encuentros furtivos, ya que los enamorados estaban resguardados de miradas indiscretas y de posibles murmuraciones.
“Una noche, Flora concurrió a la cita pero no encontró a Venancio esperándola; pensó que algo lo había retrasado y se dispuso a aguardarlo por poco tiempo.
“La luna llena derramó cataratas de su fría luz y el lugar se impregnó de una atmósfera misteriosa. Flora comenzó a sentir miedo; en vano trataba de divisar en la lejanía la silueta de su amado o al menos escuchar el trote del caballo de Venancio. Solo alcanzaba a ver las sombras convertidas en seres fantasmagóricos por su temor y sólo oía ruidos muy tenues o el chistido agorero de alguna lechuza que pasaba volando. Pese a todo, la fuerza de su amor la mantenía como estaqueada en el sitio. Durante horas y horas permaneció allí y para aplacar la ansiedad, que como hoguera ardiente la consumía, tomó una flor del ceibo y la pasó por sus labios.
“Clareaba ya cuando, triste y desilusionada, comenzó el regreso no sin antes echar una mirada al árbol, y le pareció ver en él destellos rojizos.
“Cuando el sol desplegó su dorada cabellera de rayos ígneos iluminando la tierra, el árbol junto al cual había aguardado Flora durante toda la noche la llegada de Venancio, mostraba su copa repleta de flores de un color tan rojo como los labios que esperaron inútilmente ser besados.
“Desde aquel entonces, cada primavera, las flores del ceibo muestran sus rojos colores que, cual labios ardientes, besan el aire”.
Una leyenda Autor: Juan Carlos Dávila
Cuentan las viejas leyendas
de nuestros pueblos nativos,
que en las selvas misioneras
hubo una linda indiecita
que se llamaba Anahí.
Era una alegre muchacha
que se pasaba corriendo
entre las matas del monte
como silvestre “guasú”.
Y conocía las plantas
y los pájaros y las flores
de la tierra que ella amaba
de su cuna guaraní.
Siempre cantaba muy dulce
desde la costa del río,
y los pájaros callaban
cuando escuchaban su voz.
Pero un día resonaron
ruidos extraños de armas
que conmovieron la selva
más que un terrible huracán.
Fue debido a que hombres blancos,
navegando por el río,
penetraron en el bosque
en tren de dominación.
La tribu de guaraníes
los paró con valentía,
y Anahí luchó con ella
de una manera ejemplar.
Mas las fuerzas invasoras
resultaron poderosas
y terminaron batiendo
a la defensa local.
Así, la pobre indiecita
cayó en poder de enemigos
que, sin más, la condenaron
en la hoguera a perecer.
Por la noche la amarraron
al tronco de un viejo ceibo,
en cuya base apilaron
la leña para encender.
Cuando prendieron el fuego,
una fuerte llamarada
envolvió con sus ardores
al árbol con Anahí.
Pero antes de morir,
tal vez como despidiendo
a su tierra y a su pueblo,
la chica empezó a cantar.
La dulzura de su voz
quizá estremeció la noche
porque las luces del alba
comenzaron a brillar.
Y al apagarse las llamas
ante los rayos de sol,
el cuerpo de la muchacha
sufrió una transformación.
Se convirtió en un manojo
de flores rojo escarlata,
hermosas como era ella,
con que el árbol se adornó.
Así cuentan las leyendas
que nació la flor de ceibo,
declarada por decreto
la flor de nuestro país.
Esa flor en que se encarna
el alma pura y altiva,
y el coraje legendario
de una raza que se fue.
Y que luciendo en los bosques
de nuestra Mesopotamia,
se ha transformado en emblema
de una gran fecundidad.